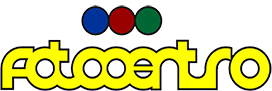Un reportaje de Pedro Rodríguez – Sir Balto
Sábado por la tarde. Estoy con mi primo en Pinto, haciendo fotos de un partido de fútbol 11 al que nos cuelan (por cierto, tengo que verlas, que creo que algo interesante saqué).
Me llaman por teléfono. Es mi padre: «Hola hijo. Mira, que esta mañana hemos estado de montería y se han matado bastantes venados. Los deshechos se van a tirar en el campo. Te lo digo por si te interesa». «Ahora te llamo», le digo. Miro a mi primo y le digo, majete, aquí te quedas que voy a casa a por cuatro cosas y salgo pitando para Extremadura.
Dicho y hecho. Llego a casa, cojo algo de ropa (el equipo ya lo llevaba) y salgo para Extremadura a toda leche.
En el viaje solamente iba pensando en que iba a llegar muy tarde y que iba a tocar poner el hide de noche, cosa que no me hacía demasiada gracia, pero bueno.
Por fin llego a Extremadura, a casa de mis padres, y me lo encuentro, junto con dos compañeros, despiezando a la última cierva que habían cazado. Entre unas cosas y otras, salimos con los desperdicios y con el hide a donde creían que el resto había echado los desperdicios del resto de los venados cazados.
Como no lo encontramos, elegimos un lugar para echar los que llevábamos (de 4 ó 5 venados) y para poner el hide. Con las prisas (recordad que mi padre había estado todo el día entre montería y despiece y ya no es ningún jovencito) de instalarlo y marcharnos, que no íbamos a tener más de 4 horas para dormir, me equivoqué en la orientación, pero eso lo descubrí después.
Volvemos a casa a eso de las 0:30h. Quedo con mi padre a las 4:30 para desayunar juntos y que me dejase en el hide (no podía ir con mi coche, puesto que era dentro del coto de caza y ese día, por supuesto, se cazaba) sobre las 5:30. Como me acabé acostando a la 1:00, sin sueño (los nervios previos, ya sabéis), pasé de acostarme, cogí el coche y me fui a Monfragüe. Un deleite, como siempre.
A las 4:30 estaba ya en casa de nuevo. Mi padre se levanta, desayunamos y nos vamos a donde dejamos las cosas. Tardamos como unos 20 minutos en encontrar el hide, pero lo encontramos, que era lo importante. Descargo el resto del material y mi padre se va. Hala, a esperar.
Intento dormir, pero me es imposible ¡qué nervios! Mi primera carroñada solo y encima en un coto de caza un día de caza. Vamos, para que me pegaran un tiro.
Comienza a clarear y es, entonces, cuando caigo en mi error en la orientación. «¿Cómo es que empieza a clarear por la izquierda cuando tenía que empezar a clarear por la derecha? ¡Mierda! La he cagado. Sí. Vi Casiopea, pero al revés. ¡Con razón no conseguía ubicar la Osa Mayor! ¡Jooooooodeeeeeeeeeeeeeeer! En fin, es tarde para cambiar de ubicación, así que, de perdidos al río. Que sea lo que tenga que ser y a ver si al menos disfruto del espectáculo.»
Aún no había despuntado el sol cuando llegan los cuervos y, detrás de ellos, los buitres. No menos de 30, entre los del suelo y los árboles. Yo apuntándoles «Joder, qué luz, PERFECTA, pero no me atrevo a disparar. Si lo hago, se piran, que aún no han picado».
Nada, observándolos, viendo sus peleas, viendo sus plumas doradas por el sol que saluda, viendo a dos leonados saltando uno frente a otro para soltarse golpes con las garras en el pecho del contrario, viendo a los grandes Monjes Negros con un aura dorada… Y yo solamente esperando «¡queréis picar ya, JODEEEEEEER!».
De repente, unas voces, al otro lado de la loma y todos los buitres se largan. ¡Me quiero morir!
Va subiendo el sol. Empieza a darme en la cara y el sueño empieza a decir que qué pasa con él, que si ya no lo quiero, y empieza a invitarme a soñar con que bajan los buitres… Me resisto. Los cuervos han vuelto y, con ellos, los buitres.
Esta vez están más recelosos, se quedan un poco más alejados. Solamente uno se va acercando a la carroña como el que no quiere la cosa y, mientras, los demás lo observan. Yo empiezo a acercar las manos a la cámara, el ojo al visor, pensando «ahora sí».
De repente aparece otro leonado, que baja volando y casi le cae encima al valiente y éste se le encara, y se pelean, y echa al intruso, y vuelve nuevamente a mirar la carroña.
Pero, entonces, ¡BANG BANG! dos tiros por detrás mío y todos los buitres que se vuelven a ir… ¡Yo me quiero morir!
Al rato veo por mi diestra a dos cazadores, escopeta en mano y Bretones correteando. Uno de los cazadores ve el hide y, los bretones, la carroña. El primero se me acerca y yo pensando «que mi padre haya avisado o la hemos cagado». Los perros, por supuesto, a la pitanza, que es lo suyo. El cazador se acerca, curioso y, entonces, identifica, se da la vuelta y le dice al compañero ¡nada, tira p’alante! y llama a los perros que, reticentes por dejar toda esa carne atrás, obedecen. ¡Yo me quiero morir!
El día anterior ni sopló una pizca de aire y, cuando montamos el hide por la noche, por supuesto, tampoco soplaba, por lo que no puse las piquetas ni los vientos.
¡Ay, que empieza a soplar! Y la tela empieza a moverse. ¡Ay, que vuelven los cuervos! Y, cómo no, con ellos los buitres. Solo baja uno, los demás, en los árboles. La tela se vuelve a mover y, los buitres, a marcharse. ¡Yo me quiero morir!
Harto ya, con calor, con cazadores, con viento, con sueño y, para colmo, con el sol en lo alto ya y de cara, me llevan los demonios. Me digo «que me vean, me da igual, pero por el hide no será». Marcos me puso dos de los vientos en el hide, los de atrás. En el macuto, el cuchillo de campo y el resto de la cuerda para los vientos. La desenrollo, mido a ojo y corto dos trozos. Hago los nudos. Cojo las piquetas buenas, las que aún no había estrenado. Salgo del hide, busco una piedra que haga de martillo y me lío a la tarea. 3 minutos apenas después, ya estaba de nuevo dentro. ¡Hala, una menos!
Deben ser más de las dos de la tarde. No se oyen tiros. No hace viento, pero hace calor y estoy que me duermo. Aquí ya no aparecen ni los cuervos. «La cagué saliendo».
Se me van cerrando los ojos y de repente un viento fuerte «un remolino», pienso, «coñe, que bien que aguantan los vientos, que esto ni se menea. Pero, ¿será el viento?»
Me asomo y ¿qué me encuentro? Que ahí están los buitres, 40 lo menos, y siguen bajando, y que no esperan, que van derechos a la carnaza, y que se pegan y que se agolpan, que se picotean, patalean y de todo ¡Dios qué Caos!
No sé qué hacer, qué disparar. Me lío con la cámara como si fuera una ametralladora, ¡tra tra tra tra! de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, barriendo a esa tropa que se enfrenta enloquecida a 10 metros delante mío.
¿Qué decir? Eso no tiene nombre, no hay descripción, chicos. Hay que vivirlo para saberlo. Por mucho que os intente explicar es simple y llanamente imposible. Leonados y negros, en plan «marica el último». Los cuervos revoloteando y un milano real buscando sitio para coger algo a hurtadillas, sin conseguirlo pero, ante todo, esa voracidad, esa energía desatada de la naturaleza… Buf… Indescriptible.
Fue cosa de minutos, yo creo que ni 5, cuando ya se debieron de dar cuenta de que mi ametralladora no cesaba, se alertaron y se alejaron, o quizás es que vieron que no había ni para la mitad de ellos, y el resto ya algo habían mordido, así que se alejaron a tomar el sol y, entonces, fue cuando bajaron los cuervos. Los observé, vi su comportamiento, su jerarquía, su modo de reflejar la luz a los cielos y, por supuesto, cómo comían. Fue un buen rato después cuando ya me relajé, me salí del hide, mandé algunos mensajes y también llamé, recogí todo y me senté a disfrutar de la vista que tenía a mi alrededor… El resto del campo de la cruenta batalla de la que había sido testigo excepcional.
Misión cumplida. Deciros que, una vez en casa y después de una buena ducha, efectivamente, morí, calentito en la cama, ni más ni menos que 16 horitas del tirón, sin querer dejar de soñar con mis queridos niños… Con mis queridos buitres
Equipo utilizado: Canon EOS 50D – Sigma 100-300 f:4













![Resumen de prensa, exposiciones y concursos [21-08-2011]](https://www.caborian.com/wp-content/plugins/related-posts/static/thumbs/22.jpg)